golpismo cívico-militar
Bussi, el represor más sangriento de Tucumán que ganó elecciones en democracia. Cinco años después de la retirada de la dictadura y tres después del juicio a los ex comandantes que acabaron con la excusa del "no sabía", el represor ganó las elecciones de Tucumán en 1989 y volvió a hacerlo en 1995. [Andrés Jaroslavsky]* Argentina. En 1987, apenas cuatro años después del retorno a la vida democrática, regresó a Tucumán y se presentó como cabeza de lista por un partiducho que nadie conocía. Obtuvo inmediatamente cerca del 18 por ciento de los sufragios. Los partidos tradicionales se escandalizaron sin derecho: Bussi gozaba de la impunidad que ellos mismos le habían garantizado. La debacle política de Tucumán le dio un empujón y en noviembre de 1989, cuando se realizaron las elecciones provinciales para elegir convencionales constituyentes, el bussismo obtuvo más del 55 por ciento de los votos.
[Andrés Jaroslavsky]* Argentina. En 1987, apenas cuatro años después del retorno a la vida democrática, regresó a Tucumán y se presentó como cabeza de lista por un partiducho que nadie conocía. Obtuvo inmediatamente cerca del 18 por ciento de los sufragios. Los partidos tradicionales se escandalizaron sin derecho: Bussi gozaba de la impunidad que ellos mismos le habían garantizado. La debacle política de Tucumán le dio un empujón y en noviembre de 1989, cuando se realizaron las elecciones provinciales para elegir convencionales constituyentes, el bussismo obtuvo más del 55 por ciento de los votos.
En las elecciones de 1991, Antonio Domingo Bussi ya pisaba fuerte y compitió contra un invento político del menemismo que buscaba frenar su crecimiento: Palito Ortega. Menem comprendía perfectamente que el triunfo de Bussi podía resultar en una proyección a nivel nacional y un buen dolor de cabeza para su propio gobierno.
Bussi perdió esas elecciones, pero en 1995 se presentó nuevamente, derrotando al candidato del peronismo y al del radicalismo. Veinte años después del comienzo del Operativo Independencia, uno de los principales símbolos de la criminalidad de la dictadura retornaba al gobierno de Tucumán gracias al diluvio de votos de decenas de miles de ciudadanos.
Bussi demostraba así que aquel viejo espejismo de la sociedad argentina estaba intacto: ver en los militares a los correctores de los defectos de la democracia y la política. Tan intacto como en el ’55 o el ’76.
Su consagración como gobernador en democracia recordó al país una vez más que los militares de la dictadura no descendieron de platos voladores, las Fuerzas Armadas no "invadieron" Argentina. La sociedad, en su enorme mayoría, aceptó a las Fuerzas Armadas como preceptores del orden. Durante más de medio siglo, esta inmadurez de la sociedad argentina fue explotada por el partido militar que se presentaba vendiéndoles espejitos de colores, discursitos de orden y honradez.
Otros, más que aceptar, vivieron el régimen militar con euforia. Concentrar las críticas en Bussi, como símbolo y representante excluyente de los crímenes cometidos en Tucumán, es olvidarse de aquellos que le palmeaban la espalda. Representar a la dictadura como una acción puramente militar es un error grave de análisis que beneficia con olvido a los sectores que promovieron estos crímenes mientras lucraban con el régimen.
Cívico-Militar
La visita del presidente Videla a Tucumán en junio de 1977 es un ejemplo que demuestra claramente hasta qué punto la dictadura fue civil y militar. Aquel invierno del ’77 encontró al general Bussi ansioso por mostrar su cuadernito de deberes a su superior. Ordenó tapiar las villas miseria y arrojar a los mendigos tucumanos en una provincia vecina. La propaganda estuvo a cargo de Mariano Grondona, quien fue invitado por la Secretaría de Información Pública para dar un ciclo de conferencias. El 12 de junio de 1977, luego de presentar sus saludos a Bussi, Grondona destacó que: "Los países que como la Argentina han luchado con las armas en la mano contra la subversión y ahora intentan continuar gradual y cuidadosamente una nueva democracia están destinados a la incomprensión internacional hasta que demuestren en los hechos, la bondad de su fórmula". "Es que somos un modelo nuevo, original, que viene a romper los esquemas convencionales. ¿Cómo es que un país debe guerrear por los derechos humanos y en esa guerra dejar de lado el esquema convencional de la represión delictiva? No lo comprenden. ¿Cómo es que un país debe abandonar la vía aparentemente democrática para edificar de veras una democracia? Tampoco lo entienden. Este es el precio de la originalidad", aseguraba Grondona a La Gaceta, el diario de los García Hamilton.
Ese mismo día, en un agasajo al periodismo realizado por Bussi en el pueblo Teniente Berdina, el general le retribuiría los piropos. "El gobernador, general Antonio Domingo Bussi, dirige la palabra a sus invitados. Flanquean al mandatario el Dr. Mariano Grondona y el director de La Gaceta, señor Eduardo García Hamilton". (...) "Los argentinos estamos viviendo la hora de la verdad, y en ese estado del alma es que sentimos la necesidad de sincerarnos. Por eso, en un impulso interior, debo decirles a ustedes periodistas, de nuestro reconocimiento por el apoyo brindado", sostenía un Bussi agradecido.
Al día siguiente se realizó en la plaza principal de Tucumán la procesión del Corpus Cristi presidida por el arzobispo de Tucumán, monseñor Conrero. En la vereda de la iglesia catedral se emplazó una tarima con el altar, donde se situaron los abanderados de las escuelas y los colegios, las autoridades –presididas por Bussi–, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Federal de Apelaciones.
Aquella imagen de autoridades militares, sacerdotes, maestros, alumnos y jueces marchando encolumnados en procesión se completa con un párrafo publicado en La Gaceta, que lleva este ritual a un plano casi irreal: "Terminado el oficio se inició la procesión. En la marcha se oró especialmente por el Sumo Pontífice, la Paz y el Amor en la patria (sic), la familia tucumana y la Acción Católica. Para finalizar se cantó el Himno Nacional, ejecutado por un sacerdote en un órgano, como expresión de reconocimiento de los ideales de la Patria y de todo lo que simboliza la bandera nacional".
Finalmente, el día de la llegada de Videla, la Cámara de Contratistas de Obras del Estado publicó una solicitada, siempre en La Gaceta, saludando al "Exmo. Señor Presidente de la Nación, teniente general, Jorge Rafael Videla, en su visita a Tucumán". El listado de empresas ocupaba dos páginas completas.
El director de La Gaceta invitó a los represores a poner en marcha las nuevas rotativas de su diario, destacando en su publicación del día siguiente que "la visita del presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla, a los talleres de La Gaceta representó un honor de alta significación para nosotros. Por ello el 19 de junio de 1977 habrá de quedar como una de las fechas memorables de la historia de este diario".
Sólo comprendiendo la atmósfera de ese Tucumán de 1977, ese "Jardín de la República" que sería la envidia del medioevo, se puede entender la elección de Bussi como gobernador. Una sociedad educada por una máquina de propaganda que dejaría a Goebbels convertido en un cadete de una fábrica de calcomanías.
La Subversión
Bussi relevó al general de brigada Acdel Vilas en el mando del Operativo Independencia, en diciembre de 1975. En 1977, Acdel Vilas escribió sus experiencias durante el operativo, pero el material no fue publicado debido a una prohibición del Comando en Jefe del Ejército. En uno de sus párrafos Vilas sostiene que al dejarle el mando a Bussi "la subversión armada había sido total y completamente derrotada" (...) "La mayor satisfacción fue recibir días después, ya estando en la capital federal (sic), el llamado del general Bussi, quien me dijo ‘Vilas, Ud. no me ha dejado nada por hacer’".
Sin embargo, luego del golpe, comenzaría una feroz carnicería comandada por Bussi, demostrando que el objetivo de la dictadura excedía ampliamente la aniquilación de la insurgencia armada. Las Fuerzas Armadas buscaban la exterminación de cualquier tipo de oposición o disenso para imponer un proyecto de reestructuración económica y social. Quienes se encargaban de la propaganda, los obispos que bendecían la masacre y las empresas que llenaban páginas con saludos a Videla compartían este objetivo.
Fue en esa sociedad, educada en el desprecio a la política, que Bussi encontró eco y ganó la gobernación, jurando vengar a la población por las corrupciones de la democracia.
Sin embargo, sin las mordazas de la dictadura, la población pudo ver que Bussi era tanto o más corrupto que cualquiera de aquellos a quienes prometía combatir. El mito del militar como administrador eficiente, duro e incorruptible se desvaneció rápidamente a medida que afloraban como aguas podridas sus escándalos de corrupción y la televisión transmitía la imagen del valiente general llorando luego de admitir la existencia de sus cuentas en Suiza. Allí comenzó la decadencia de su carrera política. Bussi no fue derrotado por una propuesta superadora de otros partidos, se derrotó a sí mismo hundido en sus propias mentiras. El talento de este general de la Nación sólo alcanzaba para torturar y fusilar detenidos. Si su administración hubiera conseguido un par de aciertos económicos que sostuviesen el "mito" de la eficiencia, su partido y su persona podrían haber alcanzado niveles aún más repugnantes.
Tirano-Saurio
La sociedad argentina maduró y junto a los organismos y un nuevo gobierno con las cosas bien puestas se comenzó a enfrentar la impunidad. El general vivió lo suficiente para ver que, de aquel modelo de sociedad que quisieron imponer, no quedaba nada. Bussi fue juzgado en otro país. Un país al que ya no engañaba ni asustaba. Una nueva Argentina con una Corte Suprema respetable.
En agosto del 2008 fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación con prisión domiciliaria. Fue dado de baja del Ejército perdiendo de este modo su rango y su condición de militar.
Fue así que el octogenario pasó sus últimos años encerrado, convertido en un momia tambaleante que se partía la cabeza contra los muebles o sentado por las noches en la galería de su casa, en el exclusivo country Yerba Buena Golf Club. Triste, solitario y final.
El mito de los militares, como preceptores de la moral de la Nación, alcanzó finalmente la jerarquía que siempre mereció. Es un cuento de hadas para un puñado de nostálgicos de ese pasado de desfiles, procesiones, miedo y obediencia. Un puñado que merecería vivir todavía en ese país.
Hoy, una nueva generación crece en una argentina libre, una generación que no implora por la llegada de salvadores, una generación que comprende que las sociedades siempre tendrán conflictos y toma con las dos manos el desafío de crear una Argentina mejor.
Por un par de días, las páginas de distintos medios se llenarán de adjetivos duros contra Bussi y finalmente pasará a ocupar un triste anaquel, aquel donde se exhiben las aberraciones que parió aquella Argentina, aquellas Fuerzas Armadas.
Resta, sin embargo, que esta nueva generación, esta nueva sociedad argentina, identifique y condene a aquellos que lo palmeaban en la espalda, aquellos que lo aplaudían fervorosamente, aquellos que se beneficiaron económicamente mientras el psicópata les hacía el trabajo sucio.
[* Hijo de Máximo Jaroslavsky, médico desaparecido en Tucumán.]
25 de noviembre de 2011
©página 12
 [Gabriela Durruty]* Argentina. La sentencia de causa 13 (tal el nombre del proceso conocido como Juicio a las Juntas) sirve de base aún hoy para todos los juicios que se desarrollan a lo largo de todo el país.
[Gabriela Durruty]* Argentina. La sentencia de causa 13 (tal el nombre del proceso conocido como Juicio a las Juntas) sirve de base aún hoy para todos los juicios que se desarrollan a lo largo de todo el país.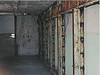 Pensilvania ocupa uno de los primeros lugares entre los estados que dictan sentencias de muerte y uno de los últimos en implementarlas: hoy hay 208 hombres y mujeres en el corredor de la muerte, pero desde 1999 no se ha ejecutado a nadie; desde que se reintrodujera la pena de muerte en 1976, sólo tres personas han sido ejecutadas.
Pensilvania ocupa uno de los primeros lugares entre los estados que dictan sentencias de muerte y uno de los últimos en implementarlas: hoy hay 208 hombres y mujeres en el corredor de la muerte, pero desde 1999 no se ha ejecutado a nadie; desde que se reintrodujera la pena de muerte en 1976, sólo tres personas han sido ejecutadas. Una serie de escándalos y delitos -muy pocos de ellos destapados por el Departamento de Policía de Nueva York- no deberían dejar dudas de que Nueva York necesita una agencia fuerte e independiente para investigar los serios reclamos que existen sobre la policía de la ciudad.
Una serie de escándalos y delitos -muy pocos de ellos destapados por el Departamento de Policía de Nueva York- no deberían dejar dudas de que Nueva York necesita una agencia fuerte e independiente para investigar los serios reclamos que existen sobre la policía de la ciudad. Son bien conocidas las tendencias autoritarias del primer ministro de Iraq, Nuri Kamal al-Maliki. Pero la detención de más de seiscientos iraquíes a los que el gobierno describe como sospechosos de haber sido miembros del Partido Baath de Sadam Husein y del ejército iraquí es particularmente cínica e insensata. Ahora que las tropas estadounidenses abandonarán el país a fin de año, lo último que debería hacer Maliki es avivar las tensiones religiosas.
Son bien conocidas las tendencias autoritarias del primer ministro de Iraq, Nuri Kamal al-Maliki. Pero la detención de más de seiscientos iraquíes a los que el gobierno describe como sospechosos de haber sido miembros del Partido Baath de Sadam Husein y del ejército iraquí es particularmente cínica e insensata. Ahora que las tropas estadounidenses abandonarán el país a fin de año, lo último que debería hacer Maliki es avivar las tensiones religiosas. Cuesta creerlo, pero los candidatos republicanos a la presidencia parecen no haber aprendido mucho de las calamidades morales del gobierno de George W. Bush. Tres de los aspirantes a la nominación del partido se han declarado partidarios de la tortura conocida como el submarino. Sólo dos han dicho que es ilegal, y el resto no parece tener suficiente coraje como para dar una opinión sobre el tema.
Cuesta creerlo, pero los candidatos republicanos a la presidencia parecen no haber aprendido mucho de las calamidades morales del gobierno de George W. Bush. Tres de los aspirantes a la nominación del partido se han declarado partidarios de la tortura conocida como el submarino. Sólo dos han dicho que es ilegal, y el resto no parece tener suficiente coraje como para dar una opinión sobre el tema. [Paul Krugman] La desigualdad está de vuelta en las noticias, en gran parte gracias a Ocupemos Wall Street, pero con ayuda de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y sabemos lo que eso significa: es hora de deshacerse de los revoltosos.
[Paul Krugman] La desigualdad está de vuelta en las noticias, en gran parte gracias a Ocupemos Wall Street, pero con ayuda de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y sabemos lo que eso significa: es hora de deshacerse de los revoltosos. La nueva ley anti-inmigrantes de Alabama, la más dura del país, entró en vigor el mes pasado (con algunas disposiciones bloqueadas provisionalmente por un tribunal federal) y ya está cosechando una amarga cosecha de dislocación y temor. Los hispanos se están marchando, los negocios están cerrando sus puertas y los empleadores se preguntan dónde están sus trabajadores. Los padres que todavía no deciden dónde marcharse tratan de no llamar la atención y no envían a sus hijo a la escuela.
La nueva ley anti-inmigrantes de Alabama, la más dura del país, entró en vigor el mes pasado (con algunas disposiciones bloqueadas provisionalmente por un tribunal federal) y ya está cosechando una amarga cosecha de dislocación y temor. Los hispanos se están marchando, los negocios están cerrando sus puertas y los empleadores se preguntan dónde están sus trabajadores. Los padres que todavía no deciden dónde marcharse tratan de no llamar la atención y no envían a sus hijo a la escuela.